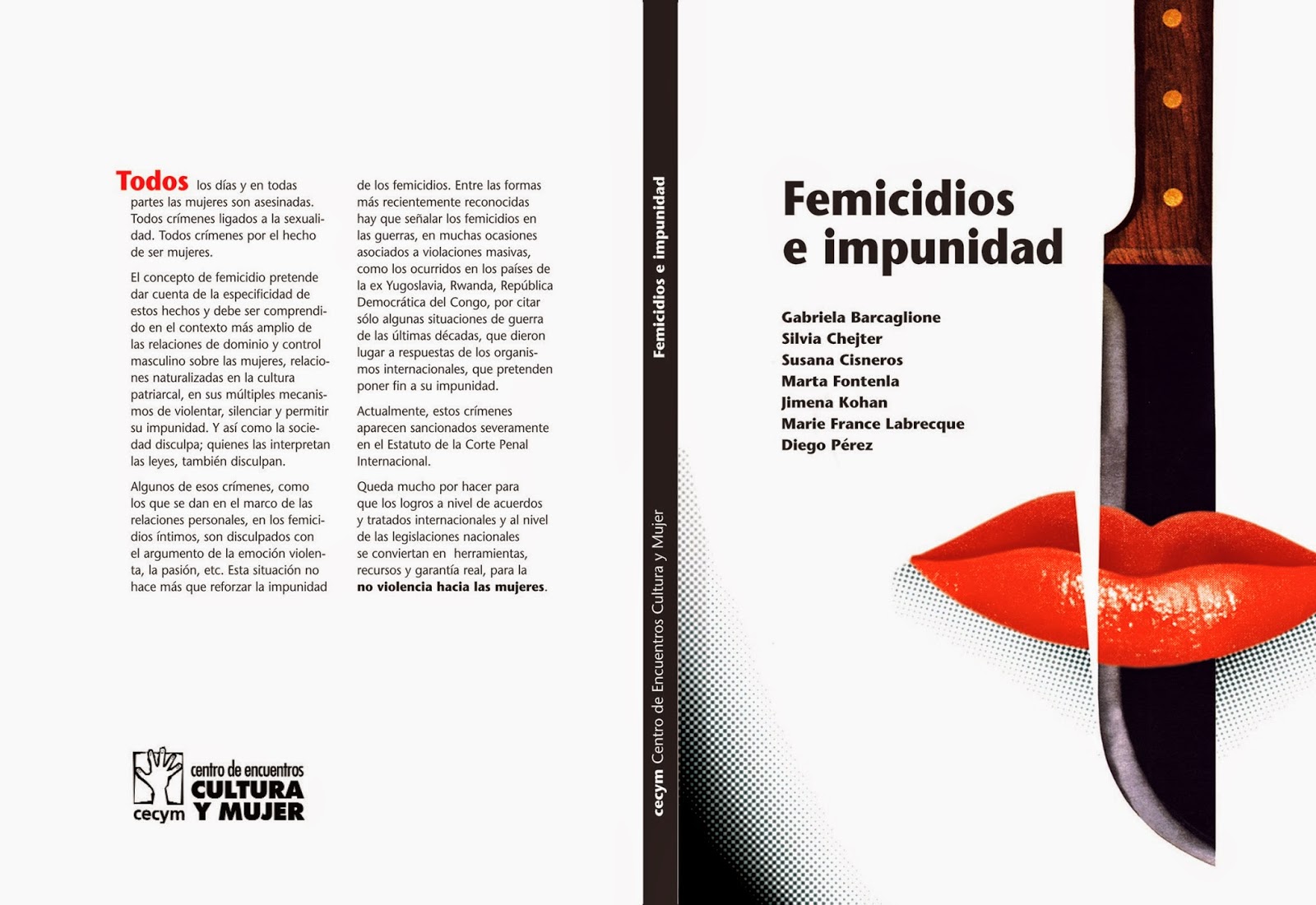La voz de Laura sigue clamando justicia
Este artículo se publicó por primera vez el 1 de junio de 2014. Casi un año después, y a casi dos años del femicidio de Laura -triste aniversario que se cumplirá el 29 de mayo- el juicio está pronto a empezar, pero sigue habiendo un único imputado: Esteban Cuello.
Los peritos afirman que NO DESCARTAN COAUTORÍA, y que todavía queda mucho por investigar. Testigos dan cuenta de que la escena del crimen podría haber sido manipulada por la policía. Sin embargo, la fiscalía insiste en llegar a juicio con este único imputado.
La voz de Laura sigue clamando justicia.
Este blog seguirá haciéndole eco hasta que lo logre.
Por Memoria, Verdad y Justicia para Laura
Por Viviana Taylor
Laura era como tantas otras mujeres. Parecida a todas, parecida a ninguna.
Era como tantas otras mujeres: parecida a todas en su vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que nace del silencio y del ocultamiento. Una vulnerabilidad que se gesta y crece en una forma de violencia de la que se habla mucho y se dice poco. Una forma de violencia sobre la que se hace casi nada.
Laura era como tantas otras mujeres: parecida a ninguna. Cuando la violencia se descargó con furia sobre ella, no fue el puño de una pareja que se creyó dueño de su vida y se apropió de su muerte. No la condenaron la repetición de la comida que no satisface a la angurria siempre insatisfecha, ni de la camisa sin planchar el cuello que se pretende almidonado para simular una cabeza erguida de orgullo, ni del bullicio de los niños que no entienden que el hombre de la casa necesita dormir la siesta. No hubo nada de eso en la furia que se descargó sobre ella.
Laura, cuenta su hermana Alicia, era como ninguna. Años caminando junto a quienes no todos quieren caminar, iluminando oscuridades que a otros hacen huir, la hicieron única. Única en su disponibilidad y capacidad para acompañar a esos muchachos a los que tutelaba, y cuyo respeto sabía ganarse. “Ella sabía cómo hablarles, un joven sólo no la habría atacado de esa manera”, cuenta Alicia. Y su voz se quiebra. Pero se repone: ella es ahora la voz de su hermana Laura. La voz de Laura, que hace un año necesita de otras voces para contarnos qué le pasó y pedir Justicia. Porque lo que a Laura le pasó viene pasando hace demasiado tiempo. Y ya no podemos seguir permitiéndolo.
¿Qué le pasó a Laura Iglesias?
Laura era oriunda de Hurlingham (Pcia de Buenos Aires) pero trabajaba en el Patronato de Liberados Bonaerense en Miramar, donde se había mudado hacía un par de años.
 Estaba desaparecida desde el miércoles 29 de mayo, cuando viajó para buscar su auto, que había dejado luego de sufrir un desperfecto técnico.
Estaba desaparecida desde el miércoles 29 de mayo, cuando viajó para buscar su auto, que había dejado luego de sufrir un desperfecto técnico.
Al día siguiente, el 30 de mayo, fue encontrada sin vida en el Parque Bristol, apenas a dos cuadras de donde había dejado su vehículo. En principio, se dijo que no le habían robado nada.
La autopsia reveló que Laura fue abusada de múltiples maneras: fue golpeada y ultrajada, y se la ahorcó con el cordón de su propio calzado izquierdo. Luego, fue vestida, su ropa fue acomodada aunque con desprolijidad, y se la ató a un arbusto. Durante la autopsia se descubrió el ADN de un agresor en el cordón con el que había sido estrangulada, que se cotejó con el de un joven de 20 años con antecedentes por violación, que ya había sido aprendido pocas horas después del hecho, acusado de haberle robado el estéreo de su automóvil. Además, se halló el perfil genético de la Laura en la ropa interior y un pantalón del detenido.
Más dudas que certezas
Lo que en principio se consideró un importante paso hacia el esclarecimiento del brutal crimen contra Laura, hoy parecería haberse dirigido más hacia su ocultamiento.
Lo que se sabe:
1. Según el estudio genético realizado por la Policía Científica, se halló una muestra de ADN del detenido en el cordón con el que se la estranguló a después de ser violada en un descampado del Parque Bristol, en las afueras de la ciudad de Miramar. En el mismo estudio se consignan golpes en el cráneo y lesiones anales y vaginales compatibles con una violación, y lesiones que confirman que Laura luchó para defenderse. La profusión y cantidad de golpes (y esto corre por mi cuenta, pero también lo sostienen sus compañeros de trabajo) puede ser calificada como tortura, así como el modo en que fue estrangulada.
2. Del mismo modo, se hallaron rastros del perfil genético de Laura Iglesias en el bóxer y un pantalón del detenido, secuestrados durante el allanamiento efectuado el jueves 30 de mayo en la vivienda que ocupaba, a dos cuadras del lugar en que apareció el cuerpo.
3. El único detenido –Esteban Cuello, un joven de 20 años con antecedentes por violación- fue aprendido por el robo del estéreo del automóvil de Laura (según los primeros informes, no le faltaba nada, así que se presume que no se le habría sustraído ninguna otra cosa), pero luego de que las pericias de ADN lo incriminaran, fue acusado por el fiscal Rodolfo Moure –a cargo de la Fiscalía Descentralizada, por entonces con jurisdicción sobre Miramar- por el delito de abuso sexual seguido de muerte y robo.
4. Esteban Cuello no estaba bajo su tutela.
5. En el peritaje forense sobre el cuerpo de Esteban Cuello no se consignaron lesiones compatibles con las producidas contra el cuerpo de Laura Iglesias, ni producto de las que ella podría haberle infligido cuando se defendió, como quedó consignado en el informe al que hace referencia el punto 1.
Lo que genera dudas:
1. ¿Es posible que un único hombre pueda provocar tanto daño a una mujer –y eso sin considerar su pericia para tratar con jóvenes en conflicto con la justicia- sin recibir él mismo algunas heridas?
2. No se realizaron todas las pericias genéticas sobre todas las prendas de vestir de la víctima. ¿Podría haber en ellas otros perfiles genéticos, además de los del imputado?
3. ¿Por qué el Patronato de Liberados Bonaerense se refiere a la violación y tortura seguida de muerte de Laura Iglesias como un “fallecimiento”, negando así el grado de desprotección con el que las trabajadoras se enfrentan a las problemáticas sociales del grado de deshumanización y extrema violencia en la que viven sectores excluidos? Romina, una compañera de trabajo, en charla con ANRed, el 4 de junio de 2013 decía que: “era una compañera que activaba mucho. Apareció muerta lamentablemente, y eso nos hace repensar nuestra tarea, cuando salimos a trabajar estamos solas, desprotegidas. Hace tiempo que venimos planteando lo mismo y pedimos soluciones. Cuando hacemos estos reclamos nos quieren mandar un integrante del servicio peninteciario para que haga de seguridad y nosotras no queremos ser cuidadas por el aparato represivo”.
4. Una fuente cuya identidad preservo conversó con Laura uno o dos días antes de su desaparición. Como la notó preocupada, le preocupó qué le estaba sucediendo. Cuenta que Laura le confesó que estaba afligida, pero que no era nada de índole familiar sino que estaba vinculado con algo que no llegó a precisar. Cuando revela esta charla, también cuenta que en otras ocasiones Laura –reservándose nombres y cargos- le había manifestado estar afligida porque alguno de sus tutelados era presionado por personal de seguridad corrupto para continuar delinquiendo. Y dejó flotando como conclusión: “como le pasó a Luciano Arruga”. Quienes estaban presenten no necesitamos de mayores aclaraciones.
5. Una de las compañeras de trabajo de Laura visitó a Cuello en la cárcel. Él le confesó haberla violado, pero no matado. Nunca quiso declarar. La sospecha es que fue llevado por la policía al lugar del hecho, y obligado a participar.
6. En el año 2008, en Santa Teresita, ocurrió otro femicidio con características semejantes: Mara Mateu también fue violada y estrangulada con uno de los cordones de su zapatilla, y apareció en forma similar a la que se encontró a Laura. Por este hecho hay dos hombres condenados a prisión perpetua, pero los padres de Mara sospechan lo mismo que la familia de Laura: la participación policial y el encubrimiento de los posibles involucrados.
El 29 de octubre de 2013, cuando se cumplieron 5 meses del asesinato, los trabajadores y trabajadoras de ATE exigieron justicia en los juzgados de Morón y Mar del Plata, y denunciaron que la Policía Bonaerense no garantizaba transparencia en la investigación.
Ese día hicieron entrega de un comunicado dirigido a Scioli, Casal y López titulado “Tu ahorro es nuestra muerte” – Justiciapara nuestra compañera Laura Iglesias, en el que advertían que si bien el Fiscal Rodolfo Moure quería cerrar la investigación y elevar la causa a juicio, junto con la familia de Laura estaban convencidos de la falta de transparencia en la investigación. A las dudas antes mencionadas, suman denuncias:
7. Que en el expediente figura que el coche apuntaba hacia Mar del Plata, cuando lo hacía hacia Miramar.
8. Que se hayan obtenido pruebas de ADN en 24 horas.
A pesar de los constantes reclamos respecto de que hay importantes líneas de investigación que no han sido tenidas en cuenta, el pasado mes de abril la Fiscalía marplatense solicitó la elevación a juicio del único imputado del caso. Así, el fiscal Rodolfo Moure prefirió privilegiar el cierre de la investigación antes que ahondar sobre las seguras coautorías y complicidades, y que se cumplan en tiempo y forma las promesas realizadas por la Fiscalía en torno de la investigación.
La causa ya fue elevada a juicio oral por el Juez Juan Tapia, del Juzgado de Garantías 4. Y aunque a los 6 meses del hecho –por pedido de la familia y los compañeros de trabajo de Laura- separó de la investigación a la Policía Bonaerense, expresó en diálogo con Infojus Noticias que “objetivamente en el expediente no hay elementos para pensar en una coautoría”. Pero abre las puertas a la posibilidad de que en el debate oral surjan nuevos elementos para la actual fiscal de Miramar, Ana María Caro, continúe con la investigación.
 Por su parte, en una entrevista con Radio Brisas el pasado 29 de mayo, Carlos Díaz –ATE Mar del Plata- anunció que conjuntamente con la familia de Laura Iglesias y sus compañeras de trabajo se presentarán como amigos del tribunal en la causa, presentando una serie de sugerencias que avalen la existencia de otras personas implicadas en el asesinato, además del imputado Esteban Cuello. Uno de los puntos
Por su parte, en una entrevista con Radio Brisas el pasado 29 de mayo, Carlos Díaz –ATE Mar del Plata- anunció que conjuntamente con la familia de Laura Iglesias y sus compañeras de trabajo se presentarán como amigos del tribunal en la causa, presentando una serie de sugerencias que avalen la existencia de otras personas implicadas en el asesinato, además del imputado Esteban Cuello. Uno de los puntos
de Carlos Díaz en “Brisas Primera Edición”
Manuel Iglesias, hermano de Laura, así se refirió al tema en una charla con Víctor Hugo Morales a un año de su asesinato: entrevista
Femicidios en Mar del Plata:
Donde Laura es una entre tantas
Comencé escribiendo que Laura era como tantas otras mujeres. Mujeres a las que se pareció en su vulnerabilidad, y revictimizada por el silencio y el ocultamiento.
Pero, a diferencia de ellas, Laura tiene un nombre. Y una familia. Y unas compañeras de trabajo. Y un gremio que se ha movido, indignado y dolido. Laura tiene muchas voces que ponen palabras que rompen con el silencio y el ocultamiento.
Femicidio e impunidad es un libro imprescindible para comprender qué es el femicidio y cuáles son las características de la violencia de género en Argentina.
El femicidio es, todos los días y en todas partes del mundo, un conjunto de relaciones naturalizadas en la cultura patriarcal, donde la violencia, el silencio y la impunidad rigen como ley primera.
Una de las investigadoras que han participado en su redacción, Marta Fontenla, sostuvo en su investigación Femicidios en Mar del Plata, que la violencia masculina es sostenida y reproducida por el Estado “no sólo omitiendo tomar medidas para prevenirla y proteger a las mujeres contra ella, sino también manteniendo la impunidad de los perpetradores e incluso directamente a través de sus instituciones y de los funcionarios”.
La investigadora focaliza sobre los crímenes y desapariciones de las mujeres en situación de prostitución en Mar del Plata y sobre los de otras que no lo estaban pero cuyas muertes siguieron el mismo patrón, favorecido por la impunidad.
En Mar del Plata se iniciaron en 1996, con el asesinato de Adriana Fernández, una serie de crímenes y desapariciones contra mujeres que no han sido resueltos. Hasta el momento de la escritura del libro –y de este artículo- sólo se condenó indirectamente a dos suboficiales de la Provincia de Buenos Aires: por asociación ilícita en delitos relacionados con la promoción y facilitación de la prostitución. Tampoco se establecieron conexiones entre las redes de prostitución organizada que operan en todo el país de manera similar.
En su trabajo, Fontenla cuenta cómo estas mujeres deben pagar por una protección –tanto a las redes de prostitución como a la propia policía- que, si bien no evita que sean objeto de violencia, la sufren en mayor medida quienes no pagan, ya que son permanentemente detenidas.
En los prostíbulos, los regentes “arreglan” con la policía y con otras instituciones del Estado para poder funcionar, y en la calle esta vinculación se da a la vista de todos.
Este circuito está íntimamente vinculado al de la droga, ya que muchas mujeres se drogan o son drogadas para poder mantenerse en esta situación, y/o a la vez son usadas para la distribución y entrega. El secuestro y desaparición de mujeres y niñas está directamente relacionado con estos circuitos, y sigue una operatoria demasiado semejante a la que usaba la última dictadura militar como para poder ser llevada a cabo sin complicidades con el poder: secuestran, desaparecen y asesinan mujeres contando con la complicidad de distintas instituciones del Estado y de los propios clientes prostituyentes, sin que exista a nivel nacional o local un registro completo de la totalidad de las mujeres asesinadas y desaparecidas en estas condiciones.
La única investigación que tuvo algún resultado fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y Correccional de Transición Nº1 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Hooft, que investigó las desapariciones forzadas de Silvana Caraballo, Verónica Chávez y Ana María Nores. La sentencia muestra esta red de complicidades y vinculaciones.
En principio la investigación estuvo a cargo de la policía provincial, pero como no había avances Hooft solicitó instructores judiciales al Procurador General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Estos instructores comenzaron la investigación en marzo de 2001 a partir de un entrecruzamiento telefónico que acreditó la existencia de comunicaciones permanentes entre los sectores de la prostitución organizada de Mar del Plata, y dependencias policiales, judiciales y municipales. Incluso se verificaron llamadas entrantes y salientes de teléfonos de oficinas del Comando en Jefe del Ejército, a raíz de la investigación de secuestros, homicidios y delitos graves, 18 de los cuales están vinculados con el caso de las mujeres en situación de prostitución en Mar del Plata.
Del expediente surge que, entre 1997 y 1998, al menos 8 policías varones operaron coordinadamente en hechos delictivos organizando o facilitando la promoción de prostitución, y su protección en calles y prostíbulos. No sólo cumplían funciones dentro de la organización, sino que se encargaban de cobrar compulsivamente a cada mujer una suma semanal para custodiarlas, registrar las patentes de los vehículos de clientes; y a los prostíbulos a cambio de protección. Quedan implicados, entre otros, el policía Ayala y el Fiscal García Berro.
El Comisario Carmelo Impario declaró que “interpreto que algunas de estas chicas (desaparecidas) pueden haberse quedado con un vuelto o cambiarse de bando, víctimas de una actividad mafiosa y de sus posibles protectores… Respecto de las muertas y/o mutiladas interpreto que eran mensajes para otras mujeres que trabajan en el mismo rubro… a modo de advertencia”.
En la sentencia queda muy bien fundada la responsabilidad y participación de la policía y funcionarios judiciales en la explotación de la prostitución, así como la sospecha de su participación en los crímenes asociados con ella. Sin embargo, por los requisitos del establecimiento de la verdad jurídica, fue necesario que los dos policías aceptaran las pruebas que resultan del expediente, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscal y los defensores pactaron penas de cuatro años y cuatro años y dos meses respectivamente. Quedan en esta causa cuatro personas más en calidad de prófugos, entre policías y regentes de un prostíbulo, además de otros procesados.
Las acciones más importantes realizadas desde la sociedad por el esclarecimiento de los crímenes y desapariciones en Mar del Plata, fueron llevadas adelante por el Centro de Apoyo de la Mujer Maltratada. Este grupo de mujeres, comenzó una campaña en 1997 bajo el lema “no hay una vida que valga más que otra”, e hicieron un petitorio para el que juntaron firmas, impulsaron movilizaciones y charlas sobre prostitución, volanteadas, mesas redondas, se entrevistaron con las autoridades, jueces y fiscales que intervenían en las causas. En julio de 1998, al cumplirse un año de la desaparición de Ana María Nores, organizaron una marcha junto con las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Encuentro Nacional de Mujeres (Mar del Plata) y sindicatos. Además elaboró un informe que se nombra en la sentencia del Juez Hooft, en el que refieren que al 9 de agosto de 2002 se registraban al menos 28 víctimas de desaparición o asesinato de mujeres presuntamente en situación de prostitución.
En síntesis, Hooft detuvo a ocho policías y proceso a un fiscal federal (García Berro), de los cuales sólo logró condenar a dos. El número exacto de mujeres asesinadas y desaparecidas en Mar del Plata aún hoy no se conoce, aunque se estima que podrían llegar a 42.
No son casos aislados. Ni son producidos por un asesino serial, como se sostenía por entonces desde los medios periodísticos. Sólo puede existir esta profusión de casos porque hay una red de complicidades entre clientes prostituyentes, proxenetas, policías y funcionarios.
 Y no son casos aislados porque continuaron. En el marco de las Jornadas Nacionales de Género, el juez Gabriel Bombini junto con la abogada Victoria Vuoto, presentaron un informe (producto del trabajo de investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata) sobre víctimas fatales de violencia de género en la ciudad, que reveló que entre 2008 y 2012 hubo 21 femicidios en Mar del Plata.
Y no son casos aislados porque continuaron. En el marco de las Jornadas Nacionales de Género, el juez Gabriel Bombini junto con la abogada Victoria Vuoto, presentaron un informe (producto del trabajo de investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata) sobre víctimas fatales de violencia de género en la ciudad, que reveló que entre 2008 y 2012 hubo 21 femicidios en Mar del Plata.
Este año se ha comenzado con el relevamiento de los casos ocurridos en 2013, de modo que los datos son los más actualizados con que se cuenta. Y todavía deben ser procesados con otros, además de volver a revisarse las bases y cruzar la información con los medios de comunicación.
Lo interesante es que, si bien la mayoría de los casos parecerían corresponderse con violencia intrafamiliar, no lo son todos.
 Raverta es la autora (junto con José María Ottavis Arias, Lucía Portos y Miguel Angel Jose Funes) de un proyecto de declaración que fue aprobado sobre tablas por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en el que se declara la preocupación frente a los asesinatos de Laura Iglesias, Delia Haydée García y Vanesa Chaumont, ocurridos en las ciudades de Miramar, Villa Gesell y Santa Clara del Mar respectivamente, dada la gravedad de los hechos, su cercanía en el tiempo y la proximidad de los lugares en que fueron cometidos. En la fundamentación afirman que “podría tratarse de un patrón criminal que pareciera encontrarse enmarcado en un contexto más amplio de violencia de género. Es decir, estaríamos en presencia de crímenes sociales, que son aquellos inscriptos precisamente, en una matriz forjada al fragor de los principios y valores del patriarcado, y que asume a las mujeres en un cabal estado de indefensión, siendo el blanco constante de la violencia misógina (…) cuya erradicación y combate debe nuclear a todas las instancias del Estado, en afán de promover escenarios de discusión y deconstrucción del universo simbólico en que cimientan dicho contexto. (…) Los hechos acaecidos en las ciudades de Miramar, Villa Gesell y Santa Clara del Mar, de comprobarse las hipótesis iniciales, podrían quedar comprendidos en la figura de femicidio. Es así, que el Estado debe brindar un plexo de garantías en lo concerniente a la investigación de los mismos.”
Raverta es la autora (junto con José María Ottavis Arias, Lucía Portos y Miguel Angel Jose Funes) de un proyecto de declaración que fue aprobado sobre tablas por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en el que se declara la preocupación frente a los asesinatos de Laura Iglesias, Delia Haydée García y Vanesa Chaumont, ocurridos en las ciudades de Miramar, Villa Gesell y Santa Clara del Mar respectivamente, dada la gravedad de los hechos, su cercanía en el tiempo y la proximidad de los lugares en que fueron cometidos. En la fundamentación afirman que “podría tratarse de un patrón criminal que pareciera encontrarse enmarcado en un contexto más amplio de violencia de género. Es decir, estaríamos en presencia de crímenes sociales, que son aquellos inscriptos precisamente, en una matriz forjada al fragor de los principios y valores del patriarcado, y que asume a las mujeres en un cabal estado de indefensión, siendo el blanco constante de la violencia misógina (…) cuya erradicación y combate debe nuclear a todas las instancias del Estado, en afán de promover escenarios de discusión y deconstrucción del universo simbólico en que cimientan dicho contexto. (…) Los hechos acaecidos en las ciudades de Miramar, Villa Gesell y Santa Clara del Mar, de comprobarse las hipótesis iniciales, podrían quedar comprendidos en la figura de femicidio. Es así, que el Estado debe brindar un plexo de garantías en lo concerniente a la investigación de los mismos.”Algunas preguntas que quedan abiertas
1. ¿Podría encuadrarse el asesinato de Laura Iglesias en el contexto de los femicidios que vienen sucediéndose en los últimos años en Mar del Plata? Creo que hay dos datos que permiten, al menos, considerar esta posibilidad.
· Por su trabajo en el Patronato de Liberados, Laura estaba en una posición crítica para mediar entre las personas bajo su tutela y sus posibilidades de reinserción social. Hay evidencias de que algo respecto de su tarea la tenía afligida (según sus propias palabras), así como hay evidencias de que las redes de criminalidad en Mar del Plata han logrado corromper diversos estamentos judiciales y policiales.
· Los errores y omisiones cometidos durante la investigación de su asesinato, así como la negativa a seguir investigando las vías que quedan señaladas por indicios y sospechas bien fundados. Es especialmente llamativo, a este respecto, que el juez Tapia abra la posibilidad a que se indague respecto de la posibilidad de coautoría y complicidades durante el juicio oral, pero no demande a la fiscal Ana María Caro que continúe con la investigación. Caro es quien quedó desde fines de diciembre de 2013 a cargo de la causa y fue quien efectivizó su elevamiento a juicio tal como la cerró Moure.
2. ¿Cómo podría entenderse el apuro del Fiscal Rodolfo Moure para cerrar la investigación y elevarla a juicio? Cuando se trata de valorar los actos de una persona en particular, es más difícil emitir algún juicio con cierta certeza. Sí puedo, en cambio, ofrecer algunos de sus pensamientos para que cada uno saque sus propias conclusiones.
En abril de 2012, a raíz de una serie de crímenes violentos que se habían sucedido bajo su jurisdicción (Miramar y Balcarse), fue entrevistado por el periodista José Luis Jacobo en el programa Noticias & Protagonistas por FM 99.9. Para explicar el aumento de violencia en Miramar indicó que hay dos ciudades bien diferenciadas: “la urbanizada y céntrica, donde prácticamente no hay delitos, que es la que conocen todos los turistas, con edificios, buenas construcciones, clase media, linda para veranear o hacer turismo de fin de semana… y tenemos otra distinta, en la periferia, con gente venida de otros lados a juntarse ahí. Gente que vive en la precariedad no por una cuestión económica sino por una cuestión cultural; es gente que tiene trabajo o planes sociales pero viven en la marginalidad por elección. Es gente violenta, que se droga. Son dos Miramar bien diferenciadas, cuando nosotros hacemos allanamientos parece que estamos entrando a Fuerte Apache y no a Miramar”.
Para explicar esta brecha entre ambas ciudades (como si efectivamente fuesen dos) apela a varias causas convergentes: “Cada vez se nota más una juventud más violenta porque los delincuentes que están emergiendo son de 17 o 18 años que no los teníamos hasta el momento, y están emergiendo porque han cometido delitos de menores, por lo que nunca les pasó nada, y ahora de mayores se encuentran con que no hay mucha impunidad. Para nosotros es una sorpresa ver la violencia de estos jóvenes que recién empiezan a delinquir”.
“Otro de los parámetros a tener en cuenta es que la mayoría de los delincuentes jóvenes son egresados de la escuela estatal con primaria terminada. Hay una falla en la educación, no se les están transmitiendo los valores necesarios para que puedan después desempeñarse en la vida social”.
“En Miramar todos los delincuentes se entrelazan entre sí de manera familiar, el que no es primo de uno, es abuelo o sobrino (…) Ahí tenemos otro factor, que es la herencia que están dejando los padres”.
Así, la supuesta inimputabilidad habiendo sido menores, el fracaso de la escuela pública y la genética familiar parece explicar por qué la delincuencia se concentra en los barrios periféricos, y lejos de la clase media.
Quizás por eso cuando la violencia estalla en el núcleo mismo de una familia típica de clase media, el primer sospechoso es un joven vinculado con la familia, como sucedió con el caso del asesinato de Gastón Bustamante, de 12 años, por quien acusó a su cuñado, que resultó sobreseído. Una acusación por puro capricho, como la calificó Esteban Viñas, uno de los camaristas.
No fue este el único caso irregular. También tuvo a su cargo la investigación del asesinato de Melina Briz (18 años), ocurrido en Balcarse, por el que imputó a su novio. La causa quedó en fojas 0 y fue apartado de ella, cuando la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata dictó la nulidad de todo lo actuado por considerar que existieron apremios durante la investigación. Este fue el argumento de la Cámara de Apelaciones: “Puede concluirse que la policía, al amparo del fiscal, en afán de esclarecer el hecho bajo su investigación, ha echado mano a antiguas prácticas de neto corte autoritario en franca violación a nuestro sistema constitucional de derecho”.
Si estos dos casos no alcanzan como muestra para responder si este fiscal sería capaz de cerrar una investigación no bien realizada, quizás unas declaraciones de febrero de este año puedan aportar a la cuestión. El secretario de Inspección General Marcelo Pigliacampo y el pesidente del Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita Miguel Paredi, se reunieron con Rodolfo Moure y su ayudante Diego Benedetti a fin de interiorizarse en las nuevas instrucciones impartidas a nivel policial y judicial. Al finalizar el encuentro, Moure anunció que “se creará una oficina de violencia de género en la comisaría. Hemos tenido bastantes condenas, pero es necesario que esa temática sea abordada con seriedad y personal especializado.” Con los ojos de los diputados de la provincia puestos sobre su gestión y sobre estas causas en particular, se comprende que esté apresurado por ofrecer resultados. Lo que no se comprende es que se justifique en la cantidad de condenas, cuando estas no están alcanzando a todos los culpables; y que no los alcancen porque ha elegido cerrar las investigaciones sin siquiera considerarlos.
3. ¿En qué apuros y necesidades se escudará la nueva fiscal, Ana María Caro, para explicar la elevación a juicio de la causa contra Cuello, desoyendo a la familia, los compañeros de Laura, ATE, la Cámara de Diputados y -sobre todo, y más grave- las evidencias que no dejan de hablar desde el cuerpo de Laura marcado por las heridas cuando luchó y se defendió, y del cuerpo de Cuello que no fue herido por esa lucha ni esa defensa? ¿Dónde están esos otros cuerpos, que ya cicatrizaron, que llevaban las marcas de las heridas que provocaron y las que Laura les provocó? Quedan como testigos mudos Cuello, y las ropas de Laura sobre las que no se completaron todos los perfiles genéticos.
Uno y otras pueden hablar.
Pero alguien los tiene que escuchar.
Viviana Taylor
Declaración de los trabajadores/as del PLB
El PLB tiene como objetivo prevenir el delito y reducir la reincidencia a través de la inclusión social. Para ello se ocupa, bajo el concepto de “tutela”, de toda persona que cumple en el medio libre una pena impuesta judicialmente; y supervisa población post penitenciaria y no penitenciaria. Los trabajadores del PLB vienen alertando que esta institución se ocupa principalmente del control punitivo y no profundiza en las tareas reales ni brinda recursos que tiendan a la reinserción social de la población tutelar.
Fuente: ATE Sur- Lomas de Zamora
Pronunciamiento de los trabajadores del Patronato de LIberados
SCIOLI- CASAL- LOPEZ: TU AHORRO ES NUESTRA MUERTE
Lo sucedido con el asesinato de nuestra Compañera Laura Iglesias en el marco del trabajo de campo, marca el FINAL de la forma de trabajo que venimos desarrollando hasta ahora en el Patronato de Liberados.
Laura Iglesias formó parte de un núcleo de Trabajadores Sociales que interpelaba la práctica instituida en el PLB como instrumento de políticas del Estado Penal y punitivo que está instalado en la Provincia de Bs. As.
Interpelación que llevó a Laura a buscar siempre el encuentro con el otro para desarrollar una crítica colectiva hacia el trabajo signado por el abordaje individual de “casos” bajo el paradigma del control impulsado desde este Patronato, como la disposición a poner su cabeza y su cuerpo en la búsqueda de construcciones colectivas para la superación de este instituido desde el paradigma de los DDHH y de los trabajadorxs.
Como decíamos convencidos con Laura; más trabajo y menos balas, menos cárceles!!!
El Patronato de Liberados se refiere a la violación y tortura seguida de muerte de nuestra Compañera, como un “fallecimiento” queriendo ocultar la gravedad del hecho y de las problemáticas sociales, del grado de deshumanización y extrema violencia en la que viven los sectores excluídos y lxs que trabajamos con ellos. El PLB niega, también, el grado de desprotección con que las trabajadoras encargadas de dar respuesta se enfrentan a estas problemáticas haciendo uso de herramientas inútiles. Se pretende desde la institucionalidad contener una población excluida del trabajo, de la salud de la educación con políticas de disciplinamiento. Esto da como resultado un empeoramiento progresivo de la capacidad de los sectores populares para desarrollar una vida digna.
Se hace indispensable denunciar los peligros a los que estamos expuestas como mujeres trabajadoras. El femicidio del cual fue víctima nuestra compañera y el ensañamiento sufrido por su condición de mujer no puede dejar indiferentes a los funcionarios del Patronato de Liberados, ni a los trabajadores en su conjunto a la hora de demandar e implementar medidas y acciones concretas que modifiquen una dinámica de trabajo basada en el puro sentido común, fragmentada, desarticulada y descontextualizada.
En la dinámica de las tareas encomendadas a lxs trabajadorxs, las autoridades del Patronato vuelven a mostrar su decisión política de no estar a la altura de las circunstancias, tal como lo deja en evidencia, entre otros, la falta de dispositivos de contención en crisis para lxs trabajadorxs, tantas veces exigidos desde ATE por las características especiales que hacen a nuestra tarea. Una vez más, esta gestión, el Ministro y el Gobernador nos muestra la DESIDIA y ABANDONO en que nos dejan como trabajadorxs con un costo demasiado alto que no vamos a permitirlo; como ejemplo de ello, hasta el seguro de vida ha dejado de costear el patronato hace años, violando la Ley Nacional de Trabajo.
Decimos BASTA. El ahorro que pretende realizar el Gobierno de la Provincia con la falta de personal y condiciones de trabajo acorde a las funciones del Patronato NO LA VAMOS A PAGAR CON LA VIDA DE NINGUN TRABAJADXR MÁS!!!
Nuestras condiciones de trabajo, son nuestras condiciones de vida y de muerte.
Si no hay políticas sociales que contengan el desempleo y el empleo precario, hay más política penal para los sectores populares y pauperización para lxs trabajadorxs.
DEJAMOS EXPLÍTICO QUE NO PERMITIREMOS NINGUNA RESPUESTA DESDE EL ESTADO QUE IMPLIQUE “MANO DURA” ANTE ESTOS HECHOS EN PATRONATO. NO QUEREMOS NI PENITENCIARIOS NI NADA QUE NOS VINCULE CON EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO.
A partir de ahora todos lxs trabajadorxs de este Patronato utilizaremos los días de campo para organizar la creación de formas de abordaje y equipos interdisciplinarios para el desarrollo de las tareas con la población. No saldremos a territorio hasta que podamos organizarnos para ello.
Por todo esto, lxs trabajadorxs del Patronato:
* Exigimos el inmediato y efectivo traslado del cupo laboral de planta permanente y con estabilidad dentro del Estado Provincial que pertenecía a Laura para su hija u otro familiar que requiera de empleo.
* Exigimos incorporación inmediata de personal.
* Recursos reales e inmediatos para responder la demanda de la población
* Exigimos el seguro de vida costeado por la patronal, tal como se establece en la Ley de Trabajo. Así como lugares adecuados para atender.
* Exigimos la creación de un dispositivo de contención en crisis para todxs lxs trabajadorxs del Patronato.
BASTA, LOS TRABAJADORXS DEL PATRONATO NO VAMOS A SEGUIR ABSORBIENDO LA CRISIS DE ESTE GOBIERNO CON NUESTRAS VIDAS!
Compañera Laura Iglesias, PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!!!
TRABAJADORAS/ES DEL PATRONATO DE LIBERADOS - ATE