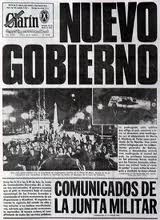Cuando no son todas las que están,
ni están todas las que son.
Viviana Taylor
El
clientelismo político es un tema que me viene preocupando hace tiempo. Pensarlo
no me ha resultado tarea fácil: las matrices de interpretación[1]
que fui construyendo durante años -en mi contexto de pertenencia social y en
contacto con los grupos de formación que me constituyeron- interfirieron
demasiadas veces no permitiéndome ver más allá de ellas. El ir reflexionando
sobre estas matrices, volviéndolas conscientes, se convirtió en un proceso de
ruptura con esas creencias, y me permitió confrontarlas con la realidad. Y, en
esta confrontación, fui descubriendo algunos puntos sobre los que había permanecido
ciega.
Parte
de estas reflexiones motivaron la escritura de En micro, por el chori y por la coca, que posteé el 10 de
diciembre, aprovechando un análisis tangencial del acto del día anterior como
una excusa para hablar sobre este tema, que me preocupa y me ocupa.
En este
artículo analicé cómo desde algunos discursos se habían ido construyendo una serie
de argumentaciones, centradas en las retribuciones que se suponía habían
recibido los asistentes, a cambio de su presencia en el acto. Y cómo estas
argumentaciones no eran otra cosa que una apelación al clientelismo como única
explicación posible sobre la relación entre el Kirchnerismo y quienes se
sienten por él representados. Esto es, a una matriz de interpretación sobre un tipo de relación política que ya no es
la que define el vínculo entre los representantes y sus representados. Ya
no, al menos, en la mayoría de los casos.
No
quiero sobreabundar sobre lo ya escrito, porque escrito está. Hoy quiero hacer
foco sobre un aspecto del clientelismo que ha sido silenciado, cuya
consideración suele permanecer oculta cuando se analizan los modos que adoptan
las relaciones clientelares.
Pero
antes…
… Algunas consideraciones de encuadre
Cuando
de analizar la cohesión social se trata, es necesario diferenciar tres zonas:
·
una zona de integración que no presenta grandes
problemas de regulación social,
·
una zona de vulnerabilidad que es una zona de turbulencias
caracterizada por la precariedad laboral y la fragilidad de los soportes
relacionales (dos variables que tienden a entrelazarse);
·
una zona de exclusión, de gran marginalidad, de
desafiliación, en la que se mueven los más desfavorecidos.
¿Cómo
se opera sobre estas zonas, para modificar el panorama?
Dado que las dinámicas de
exclusión están actuando desde mucho antes de que se llegue a ella, el
tratamiento social de la exclusión no puede ser únicamente el tratamiento de
los excluidos. Esta es la razón por la que se deben tener en cuenta dos tipos de
intervenciones sociales:
Por un lado, existen formas de
intervención que operan sobre la zona de vulnerabilidad[2]:
sobre la precarización del trabajo y la fragilización de los pilares de la
sociabilidad (el marco de vida, la vivienda, las relaciones de vecindad, las
políticas de empleo).
Una segunda forma de intervención es la que opera
sobre la zona de exclusión, de marginalidad, de desafiliación. Una zona en la que el problema
no es únicamente una cuestión de recursos, ni de desigualdades. Las
intervenciones en este espacio social afectan esencialmente a aquellos para
quienes la integración por el trabajo se ha roto y cuyos soportes familiares y
relacionales son gravemente deficientes. Y dado que exigen poner todos los
medios para reinsertar a estas poblaciones, es necesario hacerlo con el máximo
cuidado para que el intento de integración no termine colocándolos en una
posición de subordinación. Es justamente cuando fallan estos cuidados cuando se
coloca a estos grupos en situaciones conocidas como de clientelismo político.
En mi artículo anterior hago
referencia a cómo las acciones de política pública centradas bajo una y otra
forma de intervención –más un tipo particular de intervención política no
considerado bajo estas formas y que consiste en la extensión de derechos, por lo
que atraviesa todo el entramado social- han revertido conductas típicamente
clientelares a la vez que han promovido la asunción de un compromiso militante.
Hablando de clientelismo…
El clientelismo ha sido definido
tradicionalmente como una forma de satisfacer necesidades básicas entre los
pobres mediante las llamadas relaciones clientelares, entendidas como el intercambio personalizado
entre masas y elites, en las que las elites –el poder político (los patrones)-
conceden favores, bienes y servicios a las masas (los clientes) a cambio de apoyo político y votos. En consecuencia, debe
ser analizado como un tipo de lazo social que puede ser dominante en algunas
circunstancias y marginal en otras.
El politólogo argentino Guillermo
O’Donnell[3]
ha asegurado que el clientelismo político continúa siendo una institución
informal, a pesar de estar bastante extendida en las nuevas democracias. Y,
coincidiendo con los estudios clásicos, lo considera una institución
extremadamente influyente, informal, y la más de las veces oculta, no destinada
ni a desaparecer ni a permanecer en los márgenes de la sociedad, sea con la
consolidación de regímenes democráticos, sea con el desarrollo económico.
En este encuadre conceptual, el término
clientelismo ha sido usado para explicar
no sólo las limitaciones de nuestra democracia, sino también las razones por
las cuales los pobres seguirían a líderes autoritarios, conservadores
y/o populistas. Sin embargo, se trata de un estereotipo que oculta su
funcionamiento, haciéndolo permanecer desconocido.
El tan extendido entendimiento de esta relación basada en la
subordinación política a cambio de recompensas materiales se deriva más de la
imaginación y del sentido común, alimentados por las descripciones
simplificadoras del periodismo, antes que de la investigación social.
De hecho, en las décadas de los
80 y los 90 ya era posible advertir que el clientelismo se había transformado
en una institución mucho más compleja que la descripta. Quienes obtenían un
favor a través de la intervención de un puntero[4],
en general no manifestaban que se les hubiese pedido algo a cambio, sino más bien
que se sentían en la obligación de retribuirlo cuando este los necesitara, en
el marco de una relación de reciprocidad: el puntero necesita apoyo
para seguir siéndolo, y el cliente se lo da porque es a él a
quien recurre cuando necesita ayuda, quien a su vez se la provee porque es de
quien recibe apoyo… y así, recursiva e indefinidamente.
En este tipo de relación
clientelar que predominó durante estos años, la idea de intercambio era
fuertemente rechazada. Se la describía, más bien, como una relación definida
por la confianza mutua, la solidaridad, el trabajo conjunto. La idea del político
como un patrón se había ido
transformando: políticos en cargos electivos y punteros presentaban esta
práctica como una relación especial con los pobres, en términos de cuidado y
servicio. No se admitía que la práctica
clientelar pudiera poner a los clientes en una situación se
subordinación difícilmente superable, manteniéndolos en la zona la exclusión.
Y, como un hecho novedoso, los
clientes fueron revirtiendo la relación de poder: cada vez más las mismas
personas -ya no como una picardía aislada de alguno, sino como una práctica
habitual y progresivamente extendida- recibían favores de diferentes punteros
de distintos espacios políticos, que trataban de seducirlos y obtener así como
contraprestación su apoyo, su presencia en los actos y sus votos. En los 90,
sin dudas, se instaló fuertemente en todos los ámbitos la premisa de que el cliente siempre tiene la razón. Y la
tienen porque los clientes no abundan: hay que salir a disputárselos[5].
Algo, definitivamente, había
comenzado a cambiar.
Durante el período postcrisis
2001-2002, en la última década, la extensión de los derechos económicos, sociales
y culturales al conjunto de la ciudadanía, así como la redefinición de los
derechos fundamentales que implicó la inclusión de sectores sociales que habían
sido privados en su reconocimiento, fue lo que hirió al clientelismo.
 Consecuentemente, la lucha contra
el intercambio
de favores por votos no fue, como proponían los estudiosos clásicos,
librada como una cruzada moral contra los clientes ni contra los punteros.
Consecuentemente, la lucha contra
el intercambio
de favores por votos no fue, como proponían los estudiosos clásicos,
librada como una cruzada moral contra los clientes ni contra los punteros.
Es una lucha que se está librando
en el campo de las políticas de Estado, con la construcción de un auténtico
Estado de Bienestar.
En eso estamos
… hablemos de las formas ocultas clientelismo.
Volvamos a aquella consideración
clásica de clientelismo: el clientelismo como una forma de satisfacer las
necesidades mediante las llamadas relaciones clientelares, entendiéndolas como
el intercambio personalizado -entre clientes
y patrones- de favores, a cambio de apoyo político y votos.
Supongamos que el poder político
pierde su poder hegemónico en la percepción social como quien representa sus
intereses, y otro grupo lo asume. ¿Sería posible que se intercambiasen los
lugares en la relación clientelar, pasando un grupo de interés no político a
ocupar el lugar del patrón, y los políticos a ocupar el lugar de los clientes?
O, para ser fieles a la
complejidad de la realidad social, en la que el poder no es unívoco ni está
concentrado en un único grupo de representación de intereses: ¿sería posible
que en el juego de relaciones de poder, en algún momento uno de los grupos concentrara
mayor poder de negociación sobre el resto, y asumiera el lugar de patrón,
subordinando a los demás –el poder político entre otros- al lugar de cliente?
Si esto fuese posible, quizás
haya que encontrar en esta redefinición de fuerzas y poder de negociación las
raíces de las modificaciones que acontecieron en las relaciones clientelares, sobre
todo en los 90, cuando el poder político se subordinó a intereses de orden
empresarial.
De ser esto posible, habría un tipo de relación clientelar que
está permaneciendo oculta, que nos resulta inadvertida simplemente porque
nuestra matriz interpretativa ha permanecido ciega a ella: y lo que nuestra
matriz no advierte, lo interpreta como inexistente.
A pesar de estas dificultades,
luego de darle muchas vueltas al asunto, estoy cada vez más convencida de que
es así. Hay una forma de relación clientelar que, no sólo se nos está pasando
por alto, sino que es la más fuerte de todas. Y no es casual que permanezcamos
ciegos a ella: en algún caso, quizás, el patrón sea justamente quien tiene
incidencia sobre la conformación de nuestras matrices de interpretación. Un
patrón que elige permanecer en la oscuridad.
El caso Clarín – La Nación:
el poder mediático como patrón.
Cuando el miércoles 5 de
diciembre, David Martínez –titular de
Fintech Advisor Inc, propietario del
40% de Cablevisión- se presentó en
la AFSCA para afirmar su voluntad de
adherir a la Ley de Medios e informar que en la siguiente reunión de
accionistas propondría que lo más conveniente para la empresa es adecuarse a lo
requerido por su artículo 161, dejó en evidencia mucho más que su desacuerdo
con las estrategias de sus socios –el Grupo Clarín- para trabar la aplicación de la
Ley.
Lo que estaba dejando en claro
era su desacuerdo con que el Grupo se comportara como un partido político,
y así lo expresó explícitamente en palabras que recogió Roberto Caballero para Infonews.
 Si vamos un poquito más atrás,
hace apenas tres meses –exactamente en el mes de septiembre- La Garganta Poderosa, Barcelona y Mu
denunciaban –refiriéndose a La Nación y a Clarín- la crisis de
credibilidad y la baja calidad informativa en los medios gráficos que publican,
como consecuencia de que “han dejado de
vivir de las noticias que publican para pasar a hacer negocios con la
información que ocultan”. Y con esta sola frase nos invitan a mirar más
cuidadosamente cuáles son los negocios que hacen.
Si vamos un poquito más atrás,
hace apenas tres meses –exactamente en el mes de septiembre- La Garganta Poderosa, Barcelona y Mu
denunciaban –refiriéndose a La Nación y a Clarín- la crisis de
credibilidad y la baja calidad informativa en los medios gráficos que publican,
como consecuencia de que “han dejado de
vivir de las noticias que publican para pasar a hacer negocios con la
información que ocultan”. Y con esta sola frase nos invitan a mirar más
cuidadosamente cuáles son los negocios que hacen.
Y sin mirar demasiado resulta que
está claro que Clarín
y La Nación acceden a papel barato: son copropietarios con
participación del Estado de Papel Prensa, la única fábrica de papel de
diario del país, que resultó la piedra
fundacional del monopolio informativo que construyó el Grupo Clarín durante más de 30 años, y por cuya apropiación se
acaba de dictar la prohibición de salir del país a 10 imputados en la causa,
entre quienes están los propietarios de ambos medios. A partir de esta
apropiación, de la mano del por entonces presidente
durante la última dictadura militar Jorge Rafael Videla, fueron
consolidando su poder de presión. Así, mientras los dictadores actuaron como patrones,
entregando la empresa robada a la familia Graiver, a cambio de silencio y ocultamiento;
los entonces clientes La Nación y Clarín no
cejaron en su esfuerzo por erigirse ellos mismos en patrones frente a los
gobiernos de la democracia. Durante
los últimos 29 años no dudaron en ejercer su poder de presión sobre el Presidente Raúl Alfonsín –apurando su
salida anticipada del gobierno cuando obstaculizaba sus planes empresariales-;
sobre el Presidente Carlos Menem,
luego de la luna de miel del primer período presidencial en el cual pagaron con
apoyo mediático los favores políticos que recibían a cambio pero no dudaron en
retirarle apoyo cuando puso objeciones a algunos de sus intereses corporativos;
y sobre el Presidente Fernando De la Rúa,
promoviendo una imagen de incapacidad casi idiota hasta el paroxismo (percepción
que terminó beneficiándolo, puesto que hasta este momento ha logrado sortear
las consecuencias de su responsabilidad por los muertos durante el establecimiento
del estado de sitio en los días finales de su gobierno) y esto a pesar de que
con el decreto 1025/2000 había
desregulado la venta de diarios y revistas y bajado el porcentaje de venta de
tapa a ser percibido por los canillitas (decreto que fue derogado el 8 de
septiembre de 2010). En cambio, moldearon una imagen digna del bronce del Presidente Eduardo Duhalde, quien promovió
la licuación de las deudas del Grupo Clarín, deuda que terminamos pagando
entre todos.
Favor con favor se paga, y
puestos a considerar las asimetrías de fuerzas en el poder, queda claro quién
se paró del lado del patrón y quiénes fueron los clientes.
Claro que la concentración de
medios, el monopolio sobre la producción de papel y la hegemonía sobre el
circuito de distribución de las publicaciones, no es su único negocio.
Clarín y La Nación son
también socios en Expoagro y, a través de ella y una cadena de
asociaciones que lleva desde Clarín Rural hasta
las UEDAP,
de Monsanto.
Monsanto,
recordemos, es una multinacional con capacidad de presión directa sobre
gobiernos, dado que ha logrado no pocas veces que el propio Gobierno de los
EE.UU. intermedie –es decir, presione- por sus intereses frente a otros
gobiernos nacionales, entre los que el nuestro no ha sido la excepción.[6]
Los conflictos de estos grupos
con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se explican
sólo por la decisión de avanzar con la aplicación de la Ley de Medios de
Comunicación Audiovisual, sino por el hacerlo en favor de la desmonopolización
del papel para diarios y la propiciación de un rol más activo del Estado en la
dirección de Papel
Prensa, paso previo a la gran causa madre de todas las causas contra
la sociedad empresarial-mediática: la causa por la apropiación de Papel Prensa
durante la dictadura.
Así como vimos que en esta
relación favor con favor se paga, a los díscolos sólo les cabe la retaliación. Y
donde hay un patrón siempre hay un puntero decidido a ejercer
disciplinamiento, de ser necesario, para no perder su lugar por un cliente que no acata las reglas de
juego. Un ejemplo de este juego donde Clarín y La Nación ocupan
el rol de patrón, y los diputados
de la Comisión de Libertad de Expresión juegan el rol de punteros en su función
disciplinadora, se puede leer en la traducción de la versión taquigráfica de la reunión realizada el día 4 de diciembre de 2008 en la que se aprecia
claramente cómo, a pesar de que se trataba de un tema eminentemente gremial, la
entonces Diputada Morandini forzó
los argumentos para hacer referencias directas y explícitas a supuestas
complicidades entre el gremio de los camioneros con el Gobierno Nacional contra la libertad de
expresión.
En otra reunión, el 20 de mayo de2009, el forzamiento es todavía más claro. En primer lugar, la Comisión no estaba completa: eran sólo
tres los diputados presentes, y sólo tres los
supuestos daminificados. Entre seis discutían un problema que, de ser
tal, afectaría directamente a miles, además de a las grandes corporaciones. Lo
más interesante es cómo los argumentos se volvieron circulares: se usó un
artículo del Diario
Clarín de la fecha para justificar la preocupación por el tema, que en
realidad era una cita de las palabras de la misma persona que estaba usando el
diario para fundamentarlas. A ver si soy clara: alguien dice algo, el diario lo
cita texturalmente, y luego la misma persona se vale de sus propias palabras
publicadas en el diario para intentar reforzar su argumento como si lo hubiese
sostenido el diario… sí, en serio. En un artículo anterior contrasté la versión
taquigráfica con el artículo publicado. Todavía hoy este descubrimiento no deja
de sorprenderme…
Es muy interesante ver cómo desde
la Comisión se trataba de vincular
un asunto estrictamente gremial con un posible futuro ataque a la libertad de
prensa por parte del gobierno. Ya estaban construyendo lo que luego enunciarían
como una profecía autocumplida. Si bien la ley de medios recién se votó un año
después, ya se la estaba discutiendo. Y desde la comisión que debía velar por
su espíritu, se militaba contra ella.
En esta nueva forma de clientelismo (nueva no respecto de la novedad de su existencia, sino por su hasta
ahora desatendida consideración, por lo que sería más correcto decir: en esta nueva forma de entender las relaciones
clientelares) no sólo cambian de lugar quienes tradicionalmente
se consideraban patrones –
subordinándose al rol de clientes- sino
que aparecen nuevos actores, que no solían ser considerados en el análisis de
las relaciones clientelares ni como clientes
ni como punteros.
En el caso particular de La Nación y el
Grupo Clarín como patrones, el intento de subordinación del poder
político al lugar del cliente no
sería posible si muchos de ellos no hubiesen oficiado de punteros. Así, vemos que el poder construido por estos patrones se sostiene en las acciones de
mediación que ejercen, por una parte, los periodistas y empresas periodísticas
satélites, que se mantienen fieles a los intereses corporativos; pero que
serían insuficientes si, por otra parte, algunos de los personajes que pueblan
el mundo político no hubiesen encarnado el
rol de mediador propio de los punteros: y es justo allí donde vemos a los
jueces que aceptan dádivas que devuelven con fallos y con medidas cautelares; a
los diputados, senadores, gobernadores y funcionarios de distinto signo
políticos que se aseguran minutos de gloria mediática (que necesitan para
posicionarse ellos mismos como políticos en aquellas otras relaciones en las
que sí juegan –o pretenden jugar- un rol
más protagónico como tales, y quizás llegar a ser patrones) a cambio de ejercer
presión con sus ideas, de la ejecución de ciertas acciones políticas, o de sus
votos (esta vez no en las urnas, sino desde los escaños). Y quizás hasta
algunos sueñen con el consuelo de una tribuna de opinión en la que expresar
interpósitas ideas a cambio de pingües ganancias cuando las veleidades de la
representatividad no los acompañen.
El caso de las obras sociales y la medicina prepaga:
el poder de las cajas como patrón.
Jorge Dotto es un joven médico argentino, especialista en Patología Molecular
y Genética. Su nombre ha sido relacionado con la promoción de la Ley Nacional de Fertilización Asistida
que, a pesar de estar ya lista para su aprobación, permanece postergada.
Así lo explicaba en una
entrevista en la CNN:
Dotto
lo expresa claramente: las obras sociales
y prepagas tienen el poder de veto sobre una ley que había reunido el consenso
suficiente para ser aprobada. ¿En qué tipo de relación podría encuadrarse
esta, en la que el poder de empresas ligadas a la salud es tan fuerte que es
capaz de revertir la voluntad
legislativa de los representantes de los intereses comunes de las
personas? ¿Cómo se configuran estas relaciones clientelares en que quienes prestan
servicios de salud pasan a ser patrones, cuyos intereses
empresariales son defendidos por los legisladores, que se comportan como clientes?
Veamos otro caso, que quizás
ayude a clarificar el tipo de relación en cuestión.
Hace poco más de un año –aunque
parezca otra vida atrás- Hugo Moyano
llamaba a los trabajadores a apoyar la reelección de Cristina. Pocos meses después, apenas reelecto como Secretario
General de una CGT fracturada, los invitaba a no votar a quienes no los respetaban, en clara alusión a la misma
Cristina, que –de amiga- había pasado a enemiga. Y no sólo por un golpe de
retórica. Ese tránsito tuvo que ver –sobre todo, aunque no exclusivamente- con
una situación de la que ya me ocupé en dos ocasiones[7]
en este mismo blog: el Fondo Solidario
de Redistribución.
Este fondo es en realidad una
caja millonaria que supera los 11 mil millones de pesos y que tiene como
finalidad apoyar a las obras sociales en los tratamientos de alta complejidad y
cubrir los gastos administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Y acá viene lo interesante para
tratar de determinar cómo se ha ido configurando la relación: este dinero fue
parte de un pacto de no agresión entre Moyano
y el kirchnerismo en marzo del 2011;
pero el problema surgió cuando después de liberar unos 300 millones, el
gobierno cesó el envío cuando la economía comenzó a sufrir los embates de la
crisis internacional.
Moyano
intentó ubicarse, entonces, en el lugar del patrón: si el Gobierno
Nacional no se sometía a su autoridad y no honraba sus promesas, sería
disciplinado con el rigor con que lo hemos visto presionar durante la segunda
mitad de este año.
El primer golpe lo dio Moyano el pasado 20 de junio: un acto en
Plaza de Mayo contra el kirchnerismo,
en el que intentó demostrar que su poder de convocatoria como ex puntero kirchnerista lo ponía en
condiciones de apropiarse de los
clientes y erigirse en patrón.
El Gobierno Nacional respondió pocos días después, dando de baja el Régimen de Compensación de Aranceles
del examen psicofísico que deben realizar los camioneros una vez al año para
conseguir o conservar la licencia de conducir. Con este golpe, la obra social de Camioneros perdió unos
$70 millones anuales que recibía en subsidio. Por la misma resolución, la
32/2012 publicada el 2 de julio en el Boletín Oficial, se anuló la “Formación
Profesional de los Conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas
Generales de Jurisdicción Nacional”, que
estaba a cargo de la Fundación
para la Formación Profesional del Transporte, por la cual recibía del
Estado $120 por cada chofer que tomaba el curso de capacitación. Quedó claro
que el kirchnerismo podrá pegar en
segundo lugar, pero sabe dónde y cómo pegar: no es fácil someterlo al lugar de subordinación en una relación
clientelar.
El caso de Moyano, esgrimiendo como clientes propios a los camioneros,
apelando a la retribución por los beneficios obtenidos durante su gestión
frente al gremio –primero- y la CGT –después- lo ubica en un intento de
tránsito entre el lugar del puntero y del patrón que no ha logrado completar
–al menos todavía- exitosamente. Su
alianza con otras fuerzas patronales, del orden mediático- no lo han favorecido:
las relaciones clientelares son, por naturaleza, relaciones de asimetría, donde
se miden fuerzas para determinar lugares en la jerarquía. Y su fuerza de golpe
lo ha colocado por debajo de La Nación
y el Grupo Clarín, y del Gobierno. En este tránsito no ha logrado
mudar de puntero a patrón, sino que ha cambiado de bando. A uno que
no lo favorece. Ya se sabe: los patrones no confían en punteros advenedizos ni
traidores. La naturaleza de la traición está en su repetición.
Viendo este caso, queda claro que
muy distinta es la situación de las prepagas y obras sociales presionando para que no se apruebe la Ley
Nacional de Fertilización Asistida. Evidentemente la experiencia de su
aprobación en la Provincia de Buenos Aires les ha dado un marco de análisis
suficiente para calcular los costos económicos en juego. Costos económicos entendidos
como pérdidas que no parecen estar dispuestas a solventar, y por ganancias que
no están dispuestos a dejar de percibir.
En silencio, han sido capaces de
ejercer un poder de presión suficiente como para imponer su voluntad frente a
la de muchas organizaciones que vienen militando la ley desde bastante tiempo
atrás. Habrá que ir viendo cómo se define la situación en el futuro para ver de
qué lado de
la relación clientelar lograron ubicarse. Pero, por lo pronto,
parece que convencieron mediadores/punteros suficientes para defender
sus intereses: y eso, nos guste o no, las pone en el lugar del patrón. Al menos,
frente a ellos. Habrá que ver hasta dónde llega su poder de subordinación, que
ya ha frenado esta ley y viene obstaculizando al menos una más: la
despenalización del consumo de marihuana, por sus implicancias en el aumento de
los costos relativos a la atención de la salud de los consumidores.
Viéndolo así, Moyano debería replantearse sus
alianzas. Este patrón le habría
resultado más amigable a sus intereses, que el otro al que terminó subordinado.
Cuestión de procesos estratégicos: no se puede garantizar el resultado, hasta
que no se ha completado el proceso.
El caso de la supresión de la identidad y la libertad:
las redes de trata de personas como patrón.
Uno de los casos más comunes de supresión de identidad es el devenido
de la apropiación de un menor que es
anotado como hijo propio por personas que no son sus padres biológicos. Es un
delito tan común y naturalizado que permanece invisibilizado como tal. Apoderarse de niños y criarlos como propios,
al margen de los mecanismos formales de la adopción, es una práctica
socialmente aceptada: no es considerada delito por el común de la gente, ni
escandaliza; más bien se la justifica como un acto de bien y de amor. Sin
embargo, la culpa se hace presente, puesto que la apropiación suele mantenerse
oculta.
Estas percepciones van entramando
un discurso social que no sólo legitima y justifica el acto de apropiación,
sino que lo reproduce como deseable, sin tener en cuenta que en el acto de
apropiación se cosifica y despersonaliza al niño, que es percibido como un
objeto que viene a satisfacer la necesidad de una pareja de ser padres y se
desvirtúa la idea de adopción, que se sostiene en el interés supremo del niño,
y en su derecho a la identidad y a una familia.
A pesar de tratarse de un delito
tan común, en nuestro país hablar de apropiación de menores parecería hacer
alusión casi exclusivamente a los niños
desaparecidos, los niños que fueron apropiados por miembros de la fuerzas
armadas o de seguridad, nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus
madres, que en la mayoría[8]
de los casos permanecen desaparecidas.
Estos casos de apropiación
acaecidos durante la última dictadura, como parte de una práctica sistemática, sí
han tenido un alto nivel de judicialización y, a pesar de las dificultades que
han debido sortearse, ya se están logrando condenas.
Por el contrario, los casos de
apropiación fuera de ese contexto rara vez llegan a la Justicia. Como decía
antes, no son siquiera percibidos como delito. La visibilización que los niños
apropiados durante la dictadura le han dado al tema no ha contribuido a
extender la concientización hacia el tema de la apropiación de menores en
general. Lo que, en conjunción con la percepción social dominante sobre el tema,
va conformando un imaginario social que facilita el tráfico de niños, y funda
una red clientelar sostenido en él.
El tráfico de niños no debería pensarse como un fenómeno separado de
la apropiación. Cuando hablamos de tráfico
de niños nos referimos a la entrega, recepción o sustracción de un menor de
18 años, de cualquiera forma que suceda y con cualquier motivación, para
cualquier fin, exista o no dinero de por medio.
Así como con la apropiación de
niños, hay formas de tráfico tan naturalizadas que ni siquiera se las considera
como tales. Un caso paradigmático es el de Claudia
Cordero Biedma, exesposa del periodista Bernardo Neustadt, quien mostró en
la revista Gente[9]
a los hermanitos nacidos en Kazajstán, a quienes adoptó a través de una agencia
de Estados Unidos a la que recurrió para evitar los requerimientos legales que
debía cumplir en Argentina.
Casos análogos, pero en orden
inverso, también han sucedido. Como el de Michael
Caloyannides, agente de la CIA, quien a principios de los 90 logró que el
sistema de adopción argentino le entregue un niño en guarda, con fines de
adopción, abandonando poco después el país y negándose a volver ante el
requerimiento de la Justicia. O el caso
del matador de toros Angel Peralta y
su esposa Encarnación Rizo, quienes en
1993 se apropiaron de un niño recién nacido –llamado Héctor Manuel y nacido en Río Grande, Ushuaia- a quien presentaron
públicamente a través de la revista Hola.
Imposible no asociar este caso con el de Sofía
Herrera, desaparecida en 2008 en un camping de la misma ciudad.
El tráfico de niños también se da en otros niveles, donde no existen
intermediarios, o este no percibe dinero a cambio: son los casos en que una
partera o un médico se limita a cobrar al matrimonio de apropiadores el parto
de la madre biológica, o en los que se establece un acuerdo informal entre la
madre biológica y la apropiadora, que concurren juntas a la maternidad.
En nuestro país, como en el resto
del mundo, esta forma de tráfico de niños se da casi exclusivamente de sectores
pobres a sectores pudientes, y a nivel mundial desde los países pobres hacia
los más ricos, como ha quedado evidenciado en los tres casos antes relatados.
De esta manera, queda claro que en los casos en que el tráfico no es fruto del
robo de un niño, acercarnos a la complejidad del fenómeno implica pensar en las
condiciones que lo posibilitan: la pobreza, la desprotección y la
vulnerabilidad de ciertos sectores sociales a los que todavía no han llegado
las acciones de contención de las políticas de Estado.
 Un práctica sistemática cuyo
análisis permite visibilizar el entramado de estas condiciones con las relaciones
clientelares, se desarrolló en la ciudad de La Plata, a lo largo de 15 años. La
Iglesia Católica –a través de Cáritas- conformó un grupo de adopción
inspirado en el modelo de las agencias norteamericanas. En ese marco, les
brindaba a las madres asistencia hasta el parto, con la intención explícita era
evitar abortos y la venta de niños[10]. El equipo era quien elegía a su arbitrio
-entre una serie de candidatos- al matrimonio que se haría cargo de la
criatura, a quienes era entregado por medio de una escritura pública (un acto
luego prohibido por la Ley de Adopción de 1994). Pasado un lapso, con esa
escritura se presentaban ante las autoridades judiciales y formalizaban la
adopción.
Un práctica sistemática cuyo
análisis permite visibilizar el entramado de estas condiciones con las relaciones
clientelares, se desarrolló en la ciudad de La Plata, a lo largo de 15 años. La
Iglesia Católica –a través de Cáritas- conformó un grupo de adopción
inspirado en el modelo de las agencias norteamericanas. En ese marco, les
brindaba a las madres asistencia hasta el parto, con la intención explícita era
evitar abortos y la venta de niños[10]. El equipo era quien elegía a su arbitrio
-entre una serie de candidatos- al matrimonio que se haría cargo de la
criatura, a quienes era entregado por medio de una escritura pública (un acto
luego prohibido por la Ley de Adopción de 1994). Pasado un lapso, con esa
escritura se presentaban ante las autoridades judiciales y formalizaban la
adopción.
Queda claro que quien menos
importaba era la madre dadora del niño,
reducida a mera proveedora de criaturas. Mujeres violadas, adolescentes,
víctimas del incesto, desocupadas, pobres, alienadas: toda una población
invisibilizada pero útil.
Y por otro lado, tampoco parecían
importar demasiado sus hijos, entregados a otras familias mediante escritura
pública. Como una propiedad más, como la casa y el auto.
Los que sí tenían un lugar en la
relación eran, por una parte, la Iglesia
Católica a través de Cáritas
-como patrón- eligiendo entre sus clientes –seguramente católicos
practicantes y piadosos- a quienes
consideraban merecedores de la satisfacción de su deseo de tener hijos.
 El estudio de este caso me
recordó la presentación judicial que realizó la Asociación Pro Familia, con la intención de detener –cosa que en un
principio había logrado con éxito- el aborto que se había autorizado en la
Ciudad de Buenos Aires a una mujer víctima de la trata de personas, que había
resultado embarazada como resultado de las violaciones que había sufrido
durante su secuestro. No tuvieron pruritos en participar/organizar de un
escrache en la puerta de su casa, revictimizándola; ni de presentárseles
durante su internación para prometerle cuidarla durante el embarazo y hacerse
cargo del niño, luego de haberla violentado en su decisión, amparada por la
Justicia. Y pudieron hacerlo porque contaron con la complicidad del Jefe de
Gobierno, Mauricio Macri, quien vetó
la Ley de Aborto no Punible, la creación de una Oficina contra la Trata de
Personas, y se negó a retirar la habilitación a los prostíbulos bajo su
jurisdicción. Todos vetos vinculados con este caso.
El estudio de este caso me
recordó la presentación judicial que realizó la Asociación Pro Familia, con la intención de detener –cosa que en un
principio había logrado con éxito- el aborto que se había autorizado en la
Ciudad de Buenos Aires a una mujer víctima de la trata de personas, que había
resultado embarazada como resultado de las violaciones que había sufrido
durante su secuestro. No tuvieron pruritos en participar/organizar de un
escrache en la puerta de su casa, revictimizándola; ni de presentárseles
durante su internación para prometerle cuidarla durante el embarazo y hacerse
cargo del niño, luego de haberla violentado en su decisión, amparada por la
Justicia. Y pudieron hacerlo porque contaron con la complicidad del Jefe de
Gobierno, Mauricio Macri, quien vetó
la Ley de Aborto no Punible, la creación de una Oficina contra la Trata de
Personas, y se negó a retirar la habilitación a los prostíbulos bajo su
jurisdicción. Todos vetos vinculados con este caso.
Difícil de entender si no se pone
a Macri en una doble relación clientelar,
con fidelidad compartida -y en
apariencia contradictoria- a dos patrones: por un lado, se sabe –por la
acusación de Lorena Martins contra
su propio padre- que Macri recibió dinero para su reelección de parte del proxeneta
y ex agente de la SIDE Raúl Martins;
y por el otro, con la Iglesia Católica,
hacia quien la fidelidad de buen chico de escuela católica le garantiza el
favor del núcleo duro de su electorado.
La apropiación de niños es una de
las caras de la trata de personas con supresión de la identidad.
A partir del caso de Marita Verón, la joven tucumana de 23
años desaparecida hace 10, se visibilizó en nuestro país la desaparición forzada de mujeres con fines
de trata para la prostitución[11].
Diana Maffía es Doctora en Filosofía, y actualmente se desempeña como consejera
académica en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, e
investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Buenos
Aires. Fue, además, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y
2011.
Maffía,
en declaraciones a El Diario –de Entre Ríos, el 10 de diciembre- sostiene que “los cuerpos de las mujeres siguen siendo un
campo de batalla, una tensión de poder y siguen siendo disputados. Verlos desde de la
política, es algo que hemos llevado las mujeres al Congreso. Yo creo que fue un
aspecto iluminador. Todavía los cuerpos de las mujeres siguen siendo sometidos,
esclavizados, vendidos y comprados.”
Su posición coincide con la postura de la legislación argentina,
que no prohíbe la prostitución ni la considera un delito penal, pero concibe a
la persona en situación de prostitución como una víctima de un sistema
prostituyente. En consecuencia, las políticas que defiende no son de
persecución de las personas en prostitución sino de protección y de lucha
contra la trata, la explotación y el proxenetismo, a pesar de lo cual señala
que “no se ve de qué manera se va a
terminar con la trata, la explotación, el proxenetismo, la corrupción policial,
judicial, y sobre todo con el financiamiento de la política”. Maffía sostiene que una ley es muy
difícil de cumplir cuando está alejada de la cultura dominante. Un lamento que
se concretó, triste y siniestramente, en el fallo del caso
de Marita Verón, por el cual la Justicia de Tucumán absolvió a los trece
acusados por su secuestro y desaparición en abril de 2002.
La decisión generó sorpresa es indignación. La indignación era
esperable. La sorpresa, no.
El juicio dejó al descubierto la trama de la trata de personas en
Tucumán, sus vínculos con el poder político y policial, y proveyó evidencias de
sus ramificaciones a nivel nacional e internacional. Todo lo cual hacía suponer
que semejante maquinaria se extendería hasta el poder judicial: de hecho, las
condiciones para la impunidad estuvieron garantizadas desde el inicio, cuando
no se facilitó en nada la investigación del caso, cuando se trató en todo
momento de inclinar la sospecha hacia la familia, y desde algunos medios de
comunicación se trabajó para instalar la hipótesis de una desaparición
voluntaria.
Cuando se realizó la lectura del fallo de la Sala II de la Cámara
en lo Penal en Tucumán, integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio
Herrera Molina y Eduardo Romero,
estaba claro que la red había actuado eficientemente: los acusados María
Azucena Márquez, Irma Lidia Medina y sus hijos Gonzalo y José “Chenga” Gómez, Pascual Andrada, Humberto
Derobertis, Carlos Luna, Mariana bustos, Daniela Milhein, Alejandro González,
Víctor Rivero, María Rivero y Cinthia Gaitán, fueron todos absueltos.
La trama de las redes que conforman la trata de personas con fines
de prostitución es intrincada y complejísima. Y está enraizada en las propias
formas culturales de la vida social de la que participan quienes tienen como
tarea asignada combatirlas.
Las redes son difíciles de erradicar porque su ámbito es la
noche. La misma noche de la que
participan políticos, jueces, funcionarios, policías, periodistas. La misma
noche en la que los códigos indican que lo que sucede se silencia y se oculta…
hasta que es redituable sacarlo a la luz. Y así, el silencio es un favor que se
paga. Y se paga caro.
 El silencio de las debilidades privadas que en la noche se viven
en público es el favor que convierte a políticos, jueces, funcionarios y
policías en clientes; y a las María,
las Irma, los Gonzalo, los Chenga, los Pacual, los Humberto, los Carlos, los
Mariana, los Daniela, los Alejandro, los Víctor, las Cinthias y ciertos
periodistas en ocasionales punteros.
El silencio de las debilidades privadas que en la noche se viven
en público es el favor que convierte a políticos, jueces, funcionarios y
policías en clientes; y a las María,
las Irma, los Gonzalo, los Chenga, los Pacual, los Humberto, los Carlos, los
Mariana, los Daniela, los Alejandro, los Víctor, las Cinthias y ciertos
periodistas en ocasionales punteros. Patrones hay en diversos los grupos: los hay jueces, los hay policías, los
hay funcionarios, los hay empresarios, los hay políticos. Son jueces que
clientelizan jueces, policías que clientelizan policías, funcionarios que
clientelizan funcionarios, empresarios que clientelizan empresarios, políticos
que clientelizan políticos. Y todos comparten esos cuerpos -mayoritariamente
femeninos, a veces infantiles- que son a la vez mercancía para el goce y
garantía de silencio. Mercancía que se mezcla y consume con otras mercancías,
que también circulan en la noche: el alcohol, las drogas duras. Y en la misma
mesa a la que se sientan, y en la que se comparten las mujeres, la droga y el
alcohol, se cierran negocios. Negocios que mueven localidades, ciudades,
provincias. Negocios que se sostienen en códigos de silencio. Y que, marginalmente,
aportan a las arcas de la política, a la caja chica de la policía, al bolsillo
de los jueces, al negocio de los empresarios, reduciéndolos a la posición de clientes, asumiendo sobre ellos el patronazgo.
Patrones hay en diversos los grupos: los hay jueces, los hay policías, los
hay funcionarios, los hay empresarios, los hay políticos. Son jueces que
clientelizan jueces, policías que clientelizan policías, funcionarios que
clientelizan funcionarios, empresarios que clientelizan empresarios, políticos
que clientelizan políticos. Y todos comparten esos cuerpos -mayoritariamente
femeninos, a veces infantiles- que son a la vez mercancía para el goce y
garantía de silencio. Mercancía que se mezcla y consume con otras mercancías,
que también circulan en la noche: el alcohol, las drogas duras. Y en la misma
mesa a la que se sientan, y en la que se comparten las mujeres, la droga y el
alcohol, se cierran negocios. Negocios que mueven localidades, ciudades,
provincias. Negocios que se sostienen en códigos de silencio. Y que, marginalmente,
aportan a las arcas de la política, a la caja chica de la policía, al bolsillo
de los jueces, al negocio de los empresarios, reduciéndolos a la posición de clientes, asumiendo sobre ellos el patronazgo.
Tres casos diferentes. Una práctica común.
Comencé este trabajo con una
inquietud:
¿Sería posible que se
intercambiasen lugares en la relación
clientelar, pasando un grupo de interés no político a ocupar el lugar del patrón,
y los políticos a ocupar el lugar de los clientes?
¿Sería posible que en el juego de
las relaciones de poder, en algún momento un grupo diferente al poder político
concentrara mayor poder de negociación, y asumiera el lugar de patrón,
subordinando al poder político al lugar de cliente?
Creo que sí es posible, que
existe un
tipo de relación clientelar que ha permanecido oculta, inadvertida,
pero que no caben dudas de que existe. Y en su invisibilidad ha residido su
mayor fortaleza.
También creo que la distinción en
casos está más cerca de responder a fines explicativos que a separaciones
reales. Y, por supuesto, los enunciados de ninguna manera agotan los casos
posibles.
El poder mediático, el poder de las
cajas de dinero y el poder de las redes de trata de personas se
mezclan y entraman de formas a veces directas y otras solapadas; a veces
centrales y otras tangenciales: son interdependientes.
Todos ellos parecerían ser, en
realidad, manifestaciones diferentes de un único gran tipo de poder: el poder
económico.
Y todos ellos tienen poder de patronazgo sobre el
poder político.
Es allí donde está el mayor
riesgo del poder político: en el sometimiento a una posición clientelar, el
lugar de la debilidad. En el riesgo de abandono de su posición directriz frente
a las políticas para someterse al arbitrio de otros poderes, cuyo interés no es
lo público ni lo colectivo.
Su mayor fortaleza, en cambio, es
echar luz sobre estas formas de poder para contrarrestar la invisibilidad en la
que procuran permanecer: explicitar las formas clientelares que intentan
promover a fin de neutralizarlas y quitarles efectividad.
Así como las relaciones
clientelares tradicionales se desarticulan con la extensión de derechos a todos
los sectores de la población, las relaciones clientelares no tradicionales se
desorganizan con mayor y mejor acceso a la información.
Claro que no es tarea fácil: la
invisibilidad que les ha permitido consolidarse ha sido favorecida por el poder
de patronazgo de quienes tienen incidencia sobre la conformación de nuestras
matrices de interpretación: el poder mediático, que es el gran articulador de
todas las formas de poder.
Viviana Taylor
[1] Apelo al concepto de matriz interpretativa entendiéndola como un modo de interpretación
de la realidad que se ha ido construyendo a través de la experiencia, y por eso
constituye el conjunto de saberes, valores y principios a través de los cuales
analizamos e interpretamos la realidad, y por los cuales tomamos las decisiones
que nos llevan a actuar sobre ella. Dado que tienden a ser inconscientes, una
vez construidas son naturalizadas: esto es, creemos que nuestra interpretación
sobre la realidad es la realidad, con lo que se vuelven acríticas y difícilmente
modificables. Esa es la razón por la que nos aferramos a ellas, aun cuando se
revelen como insuficientes o inadecuadas. A pesar de todo esto, cuando son
concientizadas y se las confronta con otras interpretaciones posibles, pueden
ser modificadas.
[2] Siguiendo a Robert Castel, uso el término de vulnerabilidad
para designar un enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura. En
lo que concierne al trabajo significa la precariedad en el empleo, y en el
orden de la sociabilidad implica una fragilidad de los soportes proporcionados
por la familia y por el entorno familiar, en tanto y en cuanto dispensan lo que
se podría designar como una protección próxima. Para leer sobre el tema: Robert
Castel, De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso,
Archipiélago/21,
[3] Citado por Javier Auyero, en Clientelismo
político. Ediciones Capital Intelectual. 2004
[4] Puntero: simplificando, denominamos así al
mediador entre el patrón y los clientes. Simplificando, porque la realidad del
puntero es mucho más rica y compleja que lo que esta definición reduccionista
abarca. Para leer más sobre el tema: http://www.perfil.com/contenidos/2010/03/06/noticia_0039.html
[5] Durante esta década se produce un fenómeno
muy interesante que podríamos describir como de “tránsito entre creencias”. Las
personas transitan no sólo por los partidos políticos (algo que se puede
constatar no sólo entre los clientes, sino entre los propios políticos: los
casos paradigmático son el de Patricia Bullrich transitando diferentes espacios
políticos, y el de Lilita Carrió fundando partidos y abandonándolos) sino
incluso por distintas prácticas religiosas. Y, en uno y otro caso, no sólo se
verifican tránsitos permanentes, sino incluso la participación simultánea en
distintos partidos o iglesias.
[6] Para leer más sobre este tema: La guerra de la Triple Alianza: Monsanto – Clarín – La Nación
[8] Digo “en
la mayoría de los casos” dado que el 9 de octubre de 2012, fue restituida
la identidad de la nieta número 107 buscada por las Abuelas de Plaza de Mayo,
nacida el 11 de octubre de 1978 en la Maternidad Provincial de Córdoba. La
joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. Su padre, Carlos Héctor Oviedo, falleció en 1979 por
causas ajenas al terrorismo de Estado. María de las Mercedes fue liberada
en 1979, constituyendo un extraño y feliz caso de madre presente en la
recuperación de su hija.
[9] Revista GENTE. Nro. 1994 , 7 de octubre de
2003
[10] Los datos han
sido extraídos del documento remitido a la Dirección General de Registro de Personas
Desaparecidas por el Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer en marzo de 2004 –
Citado en http://www.mseg.gba.gov.ar/desaparecidos/Apropiaciones%20segun%20DGRPD.pdf Página 5
[11] Además de la trata de personas con fines de
prostitución, es común la trata con fines de trabajo esclavo. Respecto de esta
forma de supresión de la libertad –y a veces de la identidad- ha sido muy
relevante el trabajo de La Alameda, que ha denunciado reiteradamente –entre
otros- a los talleres de Juliana Awada, esposa del Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Un caso paradigmático en el que la
sociedad clientelar se mezcla y confunde con la sociedad conyugal.